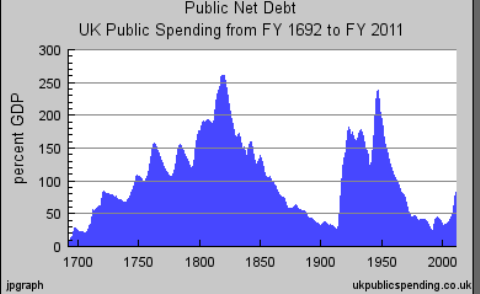Economistas y democracia
Dani Rodrik
2011-05-11

CAMBRIDGE – Últimamente he estado presentando mi nuevo libro The Globalization Paradox (La paradoja de la globalización) a diferentes grupos. A esta altura ya estoy acostumbrado a todo tipo de comentarios de parte de la audiencia. Pero en un evento reciente de lanzamiento del libro, el economista asignado para analizarlo me sorprendió con una crítica inesperada. “Rodrik quiere que el mundo sea seguro para los políticos”, dijo, enfurruñado.
Para que el mensaje no cayera en saco roto, luego ilustró su argumento recordándole al público al “ex ministro japonés de Agricultura que sostuvo que Japón no podía importar carne vacuna porque los intestinos humanos son más largos en Japón que en otros países”.
El comentario generó algunas risitas entre dientes. ¿A quién no le gusta hacer bromas a expensas de los políticos?
Pero la observación tuvo una intención más seria y evidentemente estaba destinada a exponer un error fundamental en mi argumento. El hombre que analizaba mi libro encontraba evidente que dejarles a los políticos más espacio de maniobra era una idea disparatada –y suponía que la audiencia estaría de acuerdo-. Si uno elimina las limitaciones a lo que los políticos pueden hacer, insinuó, lo único que conseguirá son intervenciones tontas que estrangulan a los mercados y frenan el motor del crecimiento económico.
Esta crítica refleja un malentendido grave respecto de cómo funcionan realmente los mercados. Educados con libros de texto que oscurecen el papel de las instituciones, los economistas suelen imaginar que los mercados surgen por sí solos, sin la ayuda de una acción resuelta y colectiva. Adam Smith puede haber tenido razón al decir que “la propensión a transportar, trocar e intercambiar” es innata de los seres humanos, pero hace falta una panoplia de instituciones ajenas al mercado para materializar esta propensión.
Consideremos todo lo que se necesita. Los mercados modernos precisan una infraestructura de transporte, logística y comunicación, que en gran parte es el resultado de inversiones públicas. Necesitan sistemas de cumplimiento de contratos y protección de los derechos de propiedad. Precisan regulaciones que aseguren que los consumidores tomen decisiones informadas, que las externalidades se internalicen y que no se abuse del poder del mercado. Necesitan bancos centrales e instituciones fiscales para evitar el pánico financiero y los ciclos comerciales moderados. Precisan protecciones sociales y redes de seguridad para legitimar los resultados distributivos.
Los mercados que funcionan bien siempre están arraigados en mecanismos más amplios de gobernancia colectiva. Esa es la razón por la cual las economías más ricas del mundo, las que tienen los sistemas de mercado más productivos, también tienen grandes sectores públicos.
Una vez que reconocemos que los mercados requieren reglas, luego debemos preguntarnos quién escribe esas reglas. Los economistas que denigran el valor de la democracia a veces hablan como si la alternativa a la gobernancia democrática fuera la toma de decisiones de reyes-filósofos platónicos de mentes elevadas –idealmente economistas.
Sin embargo, este escenario no es ni relevante ni deseable. Por un lado, cuanto más baja la transparencia, representatividad y responsabilidad del sistema político, más probabilidades hay de que intereses especiales se apropien de las reglas. Por supuesto, también se puede capturar a las democracias. Pero siguen siendo nuestra mejor salvaguarda contra el régimen arbitrario.
Es más, la formulación de las reglas rara vez tiene que ver sólo con la eficiencia; puede implicar compensar objetivos sociales enfrentados –estabilidad versus innovación, por ejemplo- o tomar decisiones distributivas. Estas no son tareas que querríamos encomendar a economistas, quienes podrían saber el precio de muchas cosas, pero no necesariamente su valor.
Es verdad, la calidad de la gobernancia democrática a veces se puede aumentar si se reduce la discreción de los representantes electos. Las democracias que funcionan bien suelen delegar el poder de formular las reglas a organismos cuasi-independientes cuando las cuestiones que se barajan son técnicas y no plantean cuestiones distributivas; cuando el intercambio de favores políticos podría resultar en desenlaces subóptimos para todos; o cuando las políticas están afectadas por la miopía y descartan considerablemente los costos futuros.
Los bancos centrales independientes ofrecen una ilustración importante de esto. Puede estar en manos de los políticos electos la tarea de determinar el objetivo de inflación, pero los medios utilizados para alcanzar ese objetivo son relegados a los tecnócratas en el banco central. Aún entonces, los bancos centrales normalmente siguen siendo responsables ante los políticos y deben ofrecer una explicación cuando no logran los objetivos.
De la misma manera, puede haber instancias útiles de delegación democrática a organizaciones internacionales. Los acuerdos globales para ponerle un tope a las tasas de aranceles o reducir las emisiones tóxicas son, por cierto, valiosos. Pero los economistas tienden a idolatrar estas limitaciones sin escudriñar suficientemente las políticas que las producen.
Una cosa es defender las limitaciones externas que mejoran la calidad de la deliberación democrática –impidiendo el cortoplacismo o exigiendo transparencia, por ejemplo-. Otra cosa totalmente distinta es subvertir la democracia privilegiando intereses particulares por sobre otros.
Por caso, sabemos que los requerimientos globales de adecuación del capital generados por el Comité de Basilea reflejan abrumadoramente la influencia de los grandes bancos. Si las regulaciones fueran escritas por economistas y expertos en finanzas, serían mucho más rigurosas. Por el contrario, si las reglas fueran relegadas a procesos políticos internos, podría existir una mayor presión compensatoria de parte de los accionistas que se oponen (aunque los intereses financieros también son poderosos fronteras para adentro).
Del mismo modo, a pesar de la retórica, muchos acuerdos de la Organización Mundial de Comercio no son el resultado de la búsqueda del bienestar económico global, sino del poder de lobby de las multinacionales que buscan oportunidades para generar ganancias. Las reglas internacionales sobre patentes y propiedad intelectual reflejan la capacidad de las empresas farmacéuticas y de Hollywood –para dar apenas dos ejemplos- para salirse con la suya. Estas reglas son ampliamente ridiculizadas por los economistas por haber impuesto limitaciones inapropiadas a la capacidad de las economías en desarrollo para acceder a productos farmacéuticos baratos u oportunidades tecnológicas.
De manera que la opción entre discreción democrática en casa y limitación externa no siempre es una elección entre buenas y malas políticas. Aún cuando el proceso político interno funcione de manera deficiente, no existe ninguna garantía de que las instituciones globales vayan a funcionar mejor. Muy a menudo, la elección es entre ceder ante quienes buscan rentas en el país o los extranjeros. En el primer caso, al menos las rentas se quedan en casa.
Para terminar, el interrogante tiene que ver con a quién le concedemos el poder para hacer las reglas que los mercados necesitan. La realidad inevitable de nuestra economía global es que el principal sitio de responsabilidad democrática legítima sigue estando dentro del estado nación. De manera que de buena gana me declaro culpable de la acusación de mi crítico economista. Sí quiero que el mundo sea seguro para los políticos democráticos. Y, francamente, me preocupan aquellos que no quieren lo mismo.
Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad de Harvard, es autor de The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy.
http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik56/Spanish